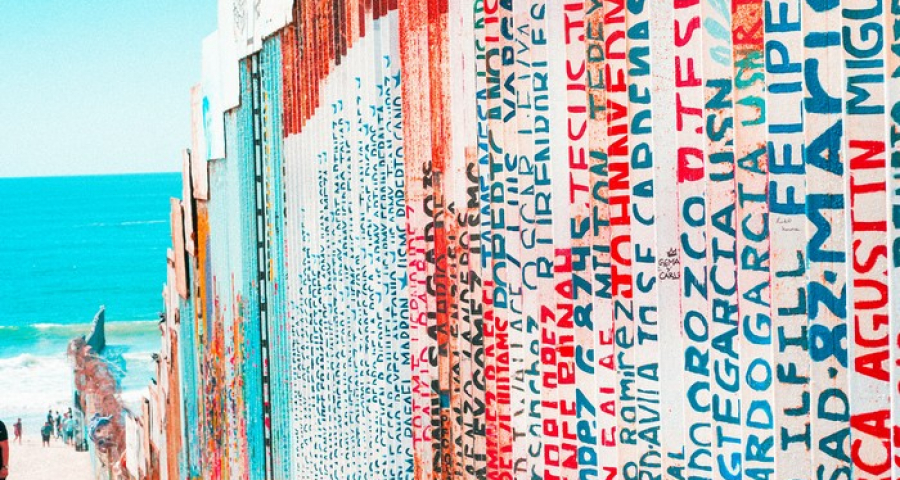Más grandes que la culpa/15 – El oficio de vivir se aprende gustando las pequeñas paces
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (59 KB) el 29/04/2018
 «Dios es el otro por excelencia, el otro en cuanto otro, el absolutamente otro, y sin embargo arreglar mis cuentas con ese Dios no depende más que de mí. El instrumento del perdón está en mis manos. En cambio el prójimo, mi hermano, es, en cierto sentido, más otro que Dios: para obtener su perdón antes tengo que conseguir aplacarlo. ¿Y si se niega? Dado que somos dos, todo peligra. El otro puede negarme su perdón y dejarme para siempre sin perdón»
«Dios es el otro por excelencia, el otro en cuanto otro, el absolutamente otro, y sin embargo arreglar mis cuentas con ese Dios no depende más que de mí. El instrumento del perdón está en mis manos. En cambio el prójimo, mi hermano, es, en cierto sentido, más otro que Dios: para obtener su perdón antes tengo que conseguir aplacarlo. ¿Y si se niega? Dado que somos dos, todo peligra. El otro puede negarme su perdón y dejarme para siempre sin perdón»
Emmanuel Lévinas, Cuatro lecturas talmúdicas
Millones de personas cada día hacen y dicen cosas malas y, antes o después, también dicen y hacen sinceramente cosas buenas. Sencillamente porque este entramado de maldad y de bondad es la condición humana. La Biblia conoce muy bien este misterio ambivalente de la persona, tal vez el misterio más grande. Podemos malearnos, torcernos, perder el hilo conductor de la vida, pero hasta el último aliento somos capaces de bondad, porque estamos hechos a imagen y semejanza de una danza infinita de amor recíproco, que ningún pecado consigue detener. Caín mató a su hermano Abel, pero no mató a Adán, el primer (y último) hombre. Y mientras Caín sigue matando a Abel, Adán, testarudo, lo sigue resucitando cada día. Ninguna maldad del fratricida que habita dentro de nosotros es capaz de destruir la huella originaria de bien grabada en lo más profundo de nuestro ser. En este sentido, el mal puede ser banal, el bien nunca. El mal tiene resiliencia, en algunos casos muy grande, pero siempre es más pequeña que la resiliencia del bien. Este bien que resiste con cabezonería hace que seamos más hermosos que nuestras muchas culpas. Este es el optimismo antropológico radical de la Biblia, que ha salvado a Occidente de sus pecados más feroces y nos sigue salvando.
Para el último encuentro entre David y Saúl, la Biblia nos regala otra sinfonía. Para contarnos su consagración como rey y el cambio de su corazón, el primer libro de Samuel necesitó tres relatos. Ahora, para narrarnos su salida de escena, el texto nos ofrece dos relatos, parecidos pero distintos. Esta abundancia, este exceso narrativo, expresa la riqueza de Saúl, que sigue cometiendo maldades paro también sigue arrepintiéndose y emocionándose sinceramente. La verdad de las maldades de Saúl no anula sus bendiciones ni sus arrepentimientos.
Tras el maravilloso encuentro con Abigail, David emprende de nuevo su camino nómada y fugitivo. Sabiendo dónde ha acampado Saúl, su perseguidor, David se introduce de noche en el campamento enemigo en compañía de un compañero (Abisay): «Saúl estaba echado, durmiendo en medio del cercado de carros, con la lanza hincada en tierra a la cabecera» (1 Samuel 26,7). David entra en la tienda y llega hasta la cabecera de Saúl, pero solo toma su lanza y su botijo. Desoyendo los consejos de sus compañeros, salva nuevamente a su rey.
Saúl y su ejército duermen “un sueño profundo”. La palabra hebrea “tardemá” (sopor, sueño profundo) no es frecuente en la Biblia. Aparece dos veces en el libro del Génesis. La primera para expresar el sueño distinto en el cayó Adán cuando Dios le quitó una costilla para “formar” a la mujer (Génesis 2,21-22). La segunda, para indicar el sopor de Abraham cuando, en la grandísima escena de la alianza, Dios le revela en el sueño el futuro de su descendencia (15,13). Es un sopor teológico, que marca dos intervenciones cruciales de Dios en momentos fundacionales y decisivos de dos pactos fundamentales: uno entre el hombre y la mujer, y el otro entre Dios y su pueblo. Las palabras y los verbos en la Biblia no están elegidos por casualidad. No sería posible en ese humanismo de la palabra y de las palabras. El “sueño profundo” significa que va a suceder algo importante, un acto que marcará la naturaleza del reino de David y la calidad de sus relaciones. Por segunda vez, David puede matar a Saúl. Puede hacerlo, pero no lo hace. Elige la vida y renueva el pacto horizontal y vertical.
En la raíz de los pactos fundacionales de nuestra vida hay muchos actos y decisiones. Hay muchas palabras, muchos síes como el que pronunciamos juntos y recíprocamente el día de la boda, cuando aún está viva la herencia de la antigua capacidad performativa de la palabra (mientras decimos esas palabras especiales se crea una realidad nueva, generada por nuestras palabras). Pero también hay muchos no-actos y no-palabras, casi siempre invisibles, que no realizamos cuando deberíamos y podríamos hacerlo. Hay muchos silencios y palabras no dichas que han salvado vidas, con honor y dignidad. La calidad moral de una vida se mide también por los actos que no hemos realizado y por las palabras que no hemos dicho, cuando el sentido común, los amigos, las normas sociales, la ley e incluso la religión nos impulsaban a hacerlo. Estos noes, que gramaticalmente son adverbios de negación, en la vida son verbos que se convierten en carne nuestra y de aquellos que viven con nosotros.
Esta decisión de no matar a Saúl es narrada dos veces en la Biblia, no solo para hablarnos de Saúl y para poner en su boca palabras que nos revelan el rincón bueno y escondido de su corazón. Este doble relato es un lenguaje que la Biblia usa para decirnos con generosa redundancia quién es David. Hasta ahora David es el ungido, el rey “según el corazón de Dios”, el cantor de salmos, el amado. Pero David es también aquel que en dos ocasiones ha podido matar a su padre-enemigo y no lo ha hecho. David es doblemente no-parricida, no-Edipo, anti-Zeus.
David sale del campamento y se pone a gritar desde la colina de enfrente. Saúl, a diferencia de sus soldados, reconoce la voz de David: «“Es tu voz, David, hijo mío?“. David respondió: “Es mi voz, majestad”» (26,17). Saúl, desde la colina, responde a David: «¡He pecado! Vuelve, hijo mío, David!» (26,21). El padre, el ungido del Señor, reconoce su pecado e implora a David, “su hijo” que vuelva.
Es verdaderamente fuerte y sugerente este relato del “hijo pródigo al revés”. El hijo, David, ha sido misericordioso con el padre y le ha salvado la vida. Esa misericordia genera el arrepentimiento del padre, que pide al hijo que regrese. No es raro que los hijos sean misericordiosos y los padres y las madres se arrepientan y pidan al hijo herido y maltratado que vuelva. Y al volver, los hijos regeneran a los padres, se convierten en padres de sus padres. Al igual que en la parábola de Lucas el primer acto subversivo es el del padre (que concede la liquidación anticipada de la herencia cuando aún vive), aquí es el hijo quien transgrede los códigos de la guerra y no mata a su enemigo. Estas transgresiones imprudentes y arriesgadas son las que generan y regeneran verdaderamente a padres e hijos.
Saúl reconoce su culpa: «No te haré nada malo, por haber respetado hoy mi vida. He sido un necio, me he equivocado totalmente» (26,21). Y después concluye: «¡Bendito seas, David, hijo mío!» (26,25). Estas son las últimas de Saúl a David, palabras de bendición luminosas y verdaderas. En el último encuentro, es posible que Saúl haya visto de nuevo al cantor que con la cítara serenaba su alma, al vencedor de Goliat, al joven puro y hermoso (como todos los jóvenes). Como nosotros, cuando vemos por última vez a un amigo o a un hijo y antes de cerrar los ojos volvemos a ver al niño y al amigo, hermosos y puros, como el primer día.
Los salmos que la tradición ha querido atribuir a David son espléndidos. Pero no son menos hermosos y verdaderos estos breves, intensos y sinceros salmos de Saúl, que, aun dominado por su espíritu malo, en estos momentos logra elevarse por encima de sus culpas y entonar versos de bendición. Nosotros, los lectores, sabemos que estos cantos de Saúl son temporales, provisionales, fugaces, y que pronto será de nuevo poseído por su demonio malo. Sabemos que estas reconciliaciones son lábiles, breves y tan intensas como pasajeras.
Pero sabemos también que los salmos de reconciliación que algunas veces estamos en condiciones de cantar o acoger, se parecen más a estos breves e inestables versos de Saúl que a los eternos de David. Somos capaces de reconciliaciones que engendran relaciones sanas para siempre, pero son más frecuentes los abrazos que adquieren la forma de un oasis dentro de un desierto de dificultades y conflictos. Tras años de dolor y de lucha, también nosotros, como Jacob y Esaú, podemos descubrirnos capaces de abrazarnos y de llorar juntos. Después, casi siempre, vuelven las incomprensiones, viejas y nuevas, las pequeñas y grandes batallas de ayer y de hoy. Pero la inestabilidad de la paz y de la reconciliación no anula la verdad y la belleza de los abrazos y de las lágrimas, que siguen siendo hermosas y verdaderas aunque duren apenas unos segundos. La rosa, por ser efímera, no es menos verdadera ni menos bella que el pino o el olivo.
Sabemos que a veces los hijos a veces vuelven. Entonces hacemos una gran fiesta. Pero, a diferencia del hijo joven de la parábola de Lucas, esos mismos hijos, al terminar la fiesta, muchas veces se marchan nuevamente hacia otras libertades. Ellos vuelven a las pocilgas y nosotros al umbral de casa a esperarles, sin saber cuándo ni cómo volverán, ni si esta vez el hermano mayor hará fiesta con nosotros.
La madurez y el oficio de vivir se aprenden gustando intensamente las pequeñas reconciliaciones pasajeras, haciendo una fiesta con los hijos tras un regreso y una nueva partida. Porque, si son encuentros verdaderos y sinceros, a su manera son perfectos, aunque sean temporales. Son infinitos porque son inestables y transitorios. Y a la voz del pasado que, mientras estamos en el abrazo y las lágrimas mezcladas, nos susurra al oído: “mucho no durará”, debemos responderle: “no es cierto, vete, no importa; solo importa el paraíso de este abrazo verdadero”. En estos abrazos provisionales es donde nos alcanza la eternidad. En ellos podemos experimentar lo sublime, sentir el latido más profundo de la vida. Esta es la única posibilidad que tenemos de experimentar, aquí en la tierra, la eternidad (o lo más parecido a ella). El deseo y la nostalgia, profundos y verdaderos, del banquete final de la reconciliación definitiva nunca deben quitarnos la alegría verdadera de los banquetes previos y provisionales que, casi siempre, son los únicos que logramos preparar y consumir juntos bajo nuestra tienda móvil. De este modo, tratando de aprender el dócil arte de los abrazos provisionales, al final, tal vez, entenderemos que el desierto y el oasis son una misma cosa. Y que no nos ha faltado nada porque, aunque no lo hayamos sabido, nunca hemos dejado esos breves y verdaderos abrazos.
descargar pdf artículo en pdf (59 KB)