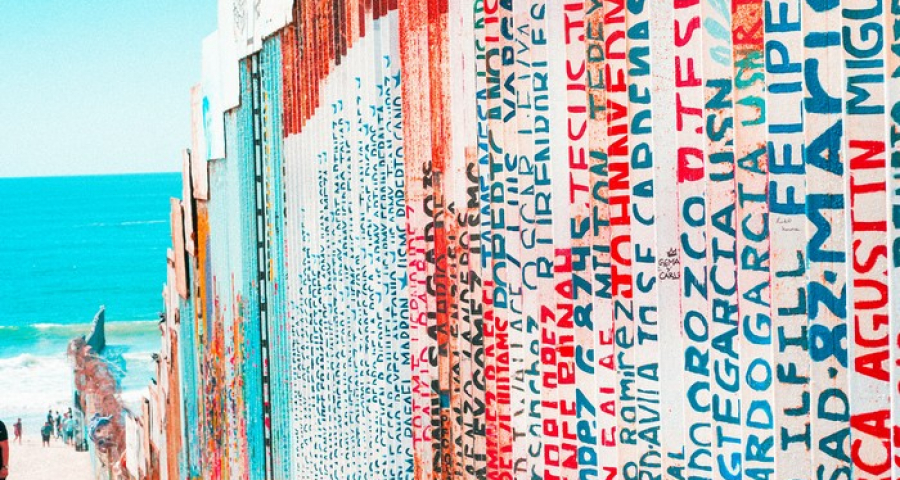Economía narrativa/9 – El Logos que se encarnó en nosotros ama dialogar. Y se abre a cirineos imprevisibles.di Luigino Bruni
Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 08/12/2024
En cambio yo cada día
al borde de la plaza
a la salida de una calle.
Siempre en el día,
a buscar pan para el que tiene hambre,
a llevar luz
en la noche a toda la ciudad.
Extranjero para los propios hermanos
con la sola compañía de una fe
que es un misterio para mí mismo.
Davide Maria Turoldo, ‘Sola Compagnia’, in Udii una voce, 1952
En sus diálogos con el Crucificado, Don Camilo tutea a Dios y nos recuerda que el ‘tú’ es el único pronombre justo de la fe.
Una de las novedades traídas por el cristianismo es la buena noticia del Eterno que se convirtió en uno de nosotros. No hay nada más humanístico y humano que el Dios de Jesucristo, que trató de ‘tú’ a los hombres y mujeres, y que nos enseñó a tratar de ‘tú’ a Dios. Pero el mismo cristianismo pronto olvidó esta cercanía absoluta, y aplicó a la divinidad los mismos privilegios (amplificados) de los reyes, los poderosos y los grandes, haciendo de Dios ‘el Rey de reyes’, el Altísimo por encima de los gobernantes. Lo hemos imaginado tan lejos en lo alto de los cielos que para alcanzarlo se necesitaba la intercesión de los santos y la Vírgen, porque ellos sí estaban cerca, y por lo tanto nos entendían, como si el Dios cristiano no estuviese más cerca que todos las santas y los santos juntos. Este era también el mundo religioso de Guareschi, que a su vez inventó y nos regaló al personaje de don Camilo, que hablaba todos los días con Dios como se habla con un amigo. Como Moisés, que, según nos dice la Biblia, fue el único hombre que habló con Dios cara a cara, “como habla un hombre con un compañero”. Moisés, el único hombre… además de don Camilo, el sacerdote de Guareschi que a menudo tutea a su Dios (incluso cuando usa el ‘usted’ con Jesús es siempre un ‘tú’). Este tú a tú lo conocían también los pobres que, al no poseer la suficiente sintaxis para el ‘usted’, estaban y están obligados a usar el único pronombre verdaderamente cristiano en la oración: el ‘tú’.
Para nuestros padres y abuelos católicos (al menos los míos), Jesús, entre las muchas divinidades a las que estaba asociado, tenía un estatus especial. Jesús era considerado un ser divino, “pero Dios no: Dios es otra cosa”, decían. El centro de la piedad de la gente no era la teología trinitaria ni la cristología, asuntos demasiado alejados del trigo y el agua, poco claros incluso para los párrocos rurales, que habrían tenido la tarea de hacer de puente entre la verdadera teología y la religión popular y mágica de los ‘simples’. Pero en ese olimpo de seres divinos, Jesús y la Virgen eran diferentes, eran muy amados. Lo eran por muchas cosas, pero sobre todo por sus ‘grandes dolores’. Jesús estaba casi siempre en la cruz, tanto en las iglesias como en los santuarios y en las casas. Y no solo por la rara teología dolorista de la Contrareforma, sino también porque los campesinos y el pueblo se identificaban mucho más fácilmente con un crucificado que con un resucitado, en una existencia que recordaba mucho más al viernes santo que al domingo de resurrección. Las piedras de los sepulcros no rodaron para poner fin al sufrimiento y la miseria. Los hijos no volvían de la guerra, los niños morían, el hambre no se acababa. Y por eso hemos amado mucho al crucificado, lo hemos llenado de palabras, de caricias y de lágrimas, hasta ayer. Por lo tanto, no nos sorprendamos si don Camilo también habla con su Jesús crucificado, no con el resucitado. Y aunque el ambiente de los relatos es alegre y humorístico, los diálogos entre don Camilo y Jesús crucificado son muy serios, a veces incluso dramáticos, pero casi siempre bellísimos. Como aquel del episodio del Via Crucis.
Don Camilo se había metido en problemas en el pueblo con un tal Marasca, con quien se había ido a las manos: “Se armó tal escándalo que el viejo obispo mandó a llamar a don Camilo y le dijo: - Monterana está sin párroco: ve a Monterana y baja cuando vuelva el último párroco. Don Camilo balbuceó: - pero el párroco de Monterana murió. - Justamente, contestó el obispo” (G. Guareschi, Don Camillo e il suo gregge, 1953, p. 229). Monterana era un pueblito en las montañas, “el pueblo más desgraciado del universo”. Don Camilo llegó en autobús, y luego subió a pie por un barranco pedregoso: “Entró a la parroquia y parecía que le faltaba el aire”. Después entró a la iglesia, se arrodilló en el escalón del altar y “levantó los ojos hacia el crucificado: - Jesús, dijo. Y no encontró las palabras: el crucifijo del altar mayor era una cruz negra, de madera astillada, desnuda y cruda. Al Cristo de yeso solo le quedaban las manos y los pies atravesados por unos gruesos clavos. Casi que sintió miedo”. Y le nació este simple rezo: “Jesús, ¿qué queda de mi fe, si hoy me siento sólo?” (p. 230). Es la soledad de don Camilo, que es también la soledad de tantos párrocos del campo de los siglos pasados. Una vida transcurrida entre la gente, pero, en el fondo, completamente solitaria, porque la compañía sociológica de la misión casi nunca lograba colmar la soledad existencial de la casa y de la noche. Pero como nos revela Guareschi, aquellos párrocos tenían con frecuencia en el diálogo con Jesús una compañía diferente y verdadera. Don Camilo es la imagen de esos antiguos párrocos, que tal vez no eran siempre profetas o modelos de virtud, pero eran amigos de Jesús, y casi siempre eran amigos de los pobres y de la gente – he conocido algunos, entre ellos don Isaia Picca, el párroco de mi juventud.
Luego de estas palabras, don Camilo volvió a la casa parroquial, y encontró “un pedazo de pan y un trozo de queso encima de un paño”. Y preguntó: “¿De dónde viene esto?”. La vieja, la gobernanta del párroco fallecido, le llevó una jarra de agua, extendió los brazos, no lo sabía ni él: “por años y años siempre fue igual con el viejo cura. Ahora el milagro seguía con el nuevo”. El Señor le hace la cama al enfermo, reza el Salmo 41:4. La primera experiencia que tiene don Camilo, sólo y confinado en una Barbiana distinta, es el abandono por parte de su Dios; pero, poco después, experimenta su providencia. El mundo está lleno de mujeres y hombres que cuando viven una forma de abandono, de soledad y de depresión espiritual son alcanzados por una misteriosa pero verdadera providencia, que se vuelve aquel pedazo de pan y aquel vaso de agua que te hacen sentir amado y capaz de seguir adelante. En la tierra hay mucha más providencia de la que reconocemos y llamamos con ese nombre dulce.
Pero es acá que aparece un pensamiento. Pasa unos días con fiebre en la cama, una mañana se levanta y, a pesar de la prohibición del obispo, (“no te muevas de acá por ninguna razón”), baja por la montaña, sube al autobús y vuelve a su pueblo (Ponteratto o Brescello en las películas), más precisamente al jardín de la casa de Pepón. Le pide su camioneta para un servicio urgente y en plena noche salen. Antes se detienen en la iglesia del pueblo. Pepón conduce y don Camilo hace su trabajo. Recorren unos treinta kilómetros, y al llegar al cruce para Monterana don Camilo se baja, coge su carga, “y cuando Pepón lo ve aparecer bajo la luz de los faros, abre bien los ojos. Es el Cristo crucificado”. Don Camilo había bajado de la montaña para recoger a su Jesús. “¿Le doy una mano, padre?”, exclamó Pepón. “¡No toques!, andá”. “Buen viaje”, respondió Pepón. “Y a la noche empezó el via crucis de don Camilo” (p. 234).
El crucifijo era enorme: “El Cristo tallado en madera dura y maciza. El camino era empinado y las rocas grandes estaban mojadas y resbaladizas”. Cayó sobre una piedra puntiaguda, “sintió la sangre correr sobre la rodilla, y no se detuvo. Una rama le sacó el sombrero y le hirió la frente, y no se detuvo… Su cara rozaba la cara del Cristo crucificado”. Después de cuatro horas, “ya no le quedaban más fuerzas, solo su desesperación lo mantenía en pie. Esa desesperación que viene de la esperanza” (p. 235). Quizás Guareschi puso en este via crucis los años transcurridos en los campos de prisioneros de guerra, donde, como todos los prisioneros de cualquier guerra, para no morir tuvieron que descubrir una misteriosa esperanza desesperada – también esta paradójica esperanza es providencia para los pobres (‘ven padre de los pobres’), el maná cotidiano en el desierto. Fue “una lucha de gigante pero, al fin, Cristo crucificado estaba ahí arriba” (p. 235).
Don Camilo quería su Jesús. No le bastaba un Jesús cualquiera, quería el suyo. Esto quizás nos dice, más allá de las intenciones de Guareschi, algo importante – no olvidemos que Don Camilo es también Guareschi pero no es solo Guareschi, y no debemos cargar sobre los hijos (los personajes) las culpas o las limitaciones de sus padres. La fe no es genérica, no es una creencia abstracta en Dios o en verdades teológicas y en dogmas. No: la fe es un encuentro, una relación, por lo tanto, es diálogo. No es invocar al altísimo, es tratar de ‘tú’ a una presencia personal, cercana y amiga, muy misteriosa pero de casa. Por eso cuando la fe se pierde, o sentimos que se puede perder, se vuelve a los lugares donde hemos encontrado y dialogado con nuestro Jesús, con nuestro Dios.
Cada fe es así, pero la fe cristiana lo es de manera muy especial, porque el logos convertido en carne, dentro de esa carne se vuelve dia-logos. Jesús era un profeta y maestro dialogante, de un diálogo tan importante que los evangelios lo muestran dialogando con hombres incluso en la cruz. Y si la fe es encuentro y diálogo entonces es un asunto personal, personalizado, interpersonal: cada creyente tiene a su Jesús, y pronuncia este nombre con un timbre y un tono únicos e incofundibles – ¿quién sabe si, al final, seremos llamados por nuestro nombre al ser reconocidos por cómo Lo llamamos?
En la iglesia había solo dos personas, y una era Pepón, que no se había ido (‘andá’), y que “a pesar de no tener la cruz sobre la espalda, había participado en ese esfuerzo descomunal, como si el peso hubiera estado sobre su espalda” (p. 235). Pepón se había convertido en otro Cirineo, por esa piedad todavía viva en aquella generación de italianos y de cristianos que, más allá o antes de las luchas políticas e ideológicas, sabían reconocer en el rostro de cada humano, incluso en el de los soldados del ejército enemigo, el rostro de un hermano, de un cristiano. Y entonces, cuando el adversario se encontraba en la desgracia, se bajaban las armas y se ponía la mesa, se le ofrecía una comida, se lo acompañaba, quizás en silencio, en su via crucis. Mientras las personas de una comunidad sean capaces de acompañar los caminos dolorosos de los adversarios, esa comunidad todavía tiene un alma – la que nosotros estamos perdiendo, ¿para siempre?