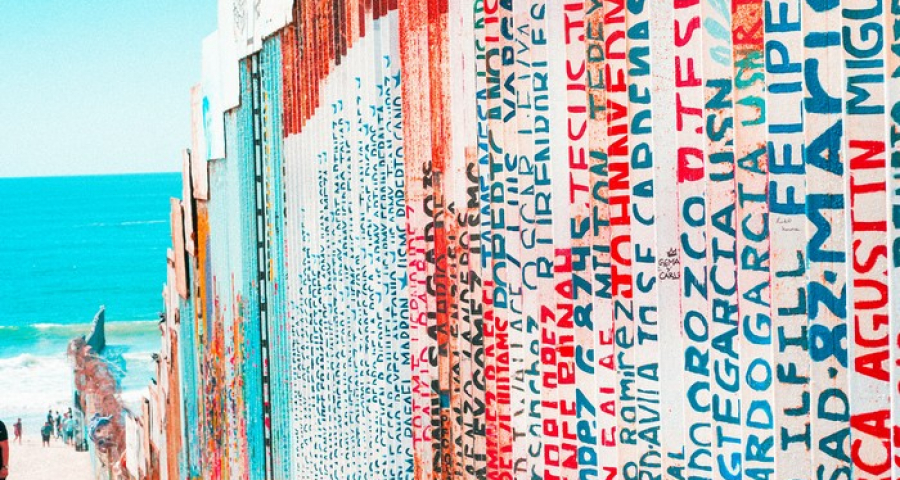El alba de la medianoche/25 – El riesgo del encuentro y la escalada moral del mundo
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (43 KB) el 08/10/2017
 «Saluda las orillas del Jordán,
«Saluda las orillas del Jordán,
las torres derruidas de Sión...
¡Oh patria mía, bella y perdida!
¡Oh remembranza, querida y fatal!»
T. Solera y G.Verdi, Nabucco/Nabucodonosor
Podemos imaginar mil veces el final de una historia. Podemos intentar hacernos una idea precisa pensando que el final ya está inscrito en las múltiples señales que encontramos e interpretamos. Pero cuando de verdad llega el final, siempre es distinto. Sabíamos que Marcos crecería, pero el día que nos damos cuenta de que ese “niño” precioso ya no está, surgen otras emociones y otras lágrimas, distintas y bellas. Muchas veces habíamos dicho que las malas acciones nos conducirían al final, pero el día en que de verdad tenemos que llevar los libros al juzgado, todo es distinto, con dolores y lágrimas verdaderas que no supimos ver. Habíamos cuidado cada detalle de nuestro último día en la comunidad, pero cuando cerramos de verdad la puerta de la habitación y cruzamos el umbral para siempre, en lo profundo del corazón ocurre algo totalmente nuevo; no podíamos conocer el sabor del último pan comido con los compañeros, ni la nostalgia del cielo que nos ha acompañado durante toda la vida. No lo sabíamos, no podíamos saberlo, no debíamos saberlo, para que pudiéramos intentar elevar un vuelo imposible. Podemos y debemos prepararnos para acoger con sencillez la idea de su segura venida, pero cuando el ángel de la muerte venga de verdad, seguro que no es como lo hemos soñado. Nos sorprenderá el hecho de que, viviendo, hemos aprendido también a morir. Pero no podíamos saberlo, ya que en caso contrario no sería el don más grande.
Jeremías se había pasado cuarenta años viendo, oyendo y diciendo que Jerusalén sería destruida, que sus ciudadanos serían asesinados y los supervivientes deportados. Pero el día en que el ejército babilonio entró de verdad en la ciudad, destruyó el templo y mató de verdad a mujeres, hombres y niños, habrá sido un día distinto y ciertamente más doloroso para él. Los profetas, a diferencia de nosotros, no se alegran viendo pasar el cadáver anunciado por el río, no dicen con maliciosa satisfacción: “ya os lo había dicho”. Mueren dos veces: cuando anuncian el final y cuando ven cómo se hace realidad ante sus ojos, en su propia carne. «El año noveno de Sedecías, rey de Judá, el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército a Jerusalén, poniéndole cerco. El año undécimo de Sedecías, el mes cuarto, el día noveno, abrieron brecha en la ciudad (…) Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo, y destruyeron las murallas». (Jeremías 39,1-3;8). Al caer la ciudad, el rey Sedecías intenta huir para salvar el pellejo (39,1). ¡Cuántas veces hemos visto esto mismo a lo largo de la historia! Pero es capturado cerca de Jericó, y sometido al suplicio más atroz: «El rey de Babilonia hizo ajusticiar en Ribla a los hijos de Sedecías, ante su vista, y a todos los notables de Judá también los hizo ajusticiar el rey de Babilonia. A Sedecías lo cegó y le echó cadenas de bronce, para llevarlo a Babilonia» (39,6-7).
En medio del caos general, Jeremías había dado de nuevo con sus huesos en la cárcel y por consiguiente era uno de los hebreos destinados a la deportación a Babilonia. Tras la captura de Sedecías, los babilonios dejan a un hebreo, Godolías, que no es de estirpe davídica, como gobernador del “resto” que se queda en el país: «A la gente pobre que no tenía nada, los dejó en el territorio de Judá y les entregó aquel día viñedos y campos» (39,10). Es uno de esos casos, no tan raros, donde ser pobre se convierte en una providencia. Elevó a los humildes y despidió a los ricos con las manos vacías. En cuanto a Jeremías, cuya fama de profeta anti-resistencia era conocida por los caldeos, «Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado órdenes a Nabusardán, jefe de la guardia, diciendo: "Tenlo, mira por él, no le hagas ningún daño, sino trátalo como él te diga"». (39,12). El jefe de la guardia le dice a Jeremías: «Ahora yo te suelto hoy las cadenas de tus brazos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, yo te cuidaré; si no quieres venir conmigo a Babilonia, déjalo. Toda la tierra está delante de ti, y puedes ir a donde te parezca bien. Si prefieres vivir con Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safan, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de Judá, vive con él entre tu pueblo, o vete adonde te parezca bien. El jefe de la guardia le dio provisiones y regalos, y lo dejó libre» (40,4-5). Jeremías es liberado y recibe un regalo. No sabemos en qué consiste ese regalo, pero en todo caso es significativo encontrar un regalo al final de un episodio central en la aventura de Jeremías. Los dones son muy importantes, se encuentran en el corazón de la vida y de la muerte. La Biblia lo sabe, y pone un don dentro de una liberación, como sacramento de una elección decisiva. Nosotros hemos encerrado a los dones en el campo de lo no-necesario y, muchas veces, de lo inútil. La Biblia no: los sitúa en su lugar adecuado, en el cruce entre la libertad y la esclavitud.
Ahora Jeremías es plenamente libre para elegir a dónde ir. El reconocimiento de que goza ante los caldeos le ha ganado el privilegio de poder decidir su suerte. Ir a Babilonia supondría protección y seguridad, y tal vez un puesto en la corte de Nabucodonosor. Sin embargo «Jeremías se fue con Godolías, hijo de Ajicán, a vivir con él, entre el pueblo que había quedado en el país» (40,6). Jeremías decide quedarse, usa el privilegio de la libertad para quedarse entre su gente, entre los pobres. ¿Por qué? Quizá tuviera alguna esperanza en Godolías, miembro de una familia amiga (26,24). O quizá la conciencia o la voz le dijeran, sencillamente, que debía quedarse en el país devastado, entre el resto formado por pobres. Los verdaderos profetas solo se sienten en casa entre los pobres. Es posible elegir quedarse en una tierra devastada y desolada simplemente porque en el interior se siente el impulso de quedarse. Muchos huyen, otros son “deportados” por la vida a otros lugares. Sin embargo, algunos, uno, decide quedarse. Cuando de la comunidad que fue el gran sueño de juventud, la tierra prometida, solo queda un puñado de escombros, muchos huyen, pero alguien decide quedarse. No sabe explicar los motivos que le impulsan a quedarse, solo sabe que debe quedarse. En la tierra existen los imperativos del alma. Tal vez ni siquiera elija quedarse: simplemente se queda. Quizá por esa extraña fidelidad a la tierra, inscrita en los cromosomas del corazón, heredada de los padres y de los abuelos que le enseñaron, con el magisterio de la pobreza digna, que la fidelidad, antes que una elección, es un destino, una llamada muda de la carne, un reclamo de los orígenes. La vida es importante y hay que llegar a su final aprendiendo el arte magnífico del «Stabat». No sabe por qué, pero se queda. No se marcha como los demás y con los demás cuando podría hacerlo, como Jeremías. Quedarse cuando uno podría marcharse tiene un inmenso valor moral y espiritual, es un bien común muy valioso. Las ciudades quedarían destruidas para siempre si no hubiera alguien que decidiera quedarse cuando podría marchar, al menos uno. A los profetas de nuestro tiempo hay que buscarlos entre esas personas capaces de quedarse cuando podrían irse: en la fidelidad, larga y silenciosa, en medio de las ruinas.
En los primeros meses, Jeremías ve realizarse su profecía. Godolías demuestra ser un jefe sabio. Su nueva residencia se convierte en lugar de reunión de los hebreos dispersos y en centro de renacimiento: «tuvieron una gran cosecha de vino y fruta» (40,12). Pero la esperanza dura poco. Ismael, un miembro de la casa real de estirpe davídica, urde una conjura contra Godolías: «Se levantó Ismael, hijo de Natanías, y sus diez hombres, apuñalaron a Godolías» (41,1-2). En el "cesto" había higos podridos (24,8), y todo se pudre. En todo caso, el trágico relato de Godolías es muy importante y bello. El texto nos lo presenta como un verdadero sabio y un hombre justo. Juan, uno de sus oficiales, le advierte de que Ismael viene para matarle, por cuenta de los amonitas. Juan le dice: «Yo iré y mataré a Ismael. Así no te matarán a ti». Pero Godolías le responde: «No hagas eso» (40,16). Sin embargo, Juan tenía razón. Ismael viene, Godolías le acoge como a un invitado y el primero le asesina «mientras comían juntos» (41,1).
Siempre ha habido invitados que han dado muerte a sus anfitriones. Pero son muchos más los anfitriones que han sido bendecidos por sus invitados. La humanidad se hace más humana cada vez que el dolor y el miedo al invitado asesino de la casa de al lado no mata nuestra libertad de abrir con confianza y generosidad la puerta al desconocido que llega. Ni los benjaminitas de Guibeá (Jueces 19-21), ni Polifemo, han vencido de verdad en la historia, aunque su sombra vuelva a aparecer, puntual y amenazadora, demasiadas veces. Cuando acogemos a un invitado en nuestra casa y le abrimos nuestro corazón y nuestra mesa, no podemos saber si se trata de un “ángel” (Hebreos 13,2) o de Ismael el homicida. Godolías paga con su vida su elección de la hospitalidad. Prefiere arriesgar en el encuentro con el otro, no ser prudente, no creer a Juan. Pero su sacrificio permite que nosotros nos indignemos, condenemos a Ismael y reforcemos las buenas razones de la hospitalidad.
Las historias bonitas con final feliz no fortalecen la conciencia moral colectiva más profunda de los pueblos. Las normas éticas más importantes se forman en el ejercicio continuo de aprobación e indignación de personas y personajes a los que no hemos conocido nunca, empezando por los cuentos de la infancia (los hombres y las mujeres de carne y hueso que nos rodean no bastan para formar nuestros sentimientos: es necesaria también la realidad aumentada por la gran palabra bíblica y por la literatura). Un pueblo que deja de leer y de narrar sus grandes historias se apresta a la carestía más grande: la de la empatía y la indignación, columnas portantes de toda casa común buena y justa, y de todo corazón humano.
La herida mortal de un justo, producida por un acto agápicamente imprudente, se convierte en un clavo hincado en la pared de la roca para continuar la escalada moral del mundo, a una altura que la suma de mil acciones prudentes sin herida no alcanza ni siquiera a rozar. El cristianismo no ha inventado el ágape: lo ha reconocido y exaltado. Si hemos podido intuir la resurrección especial del Cristo, es porque la Biblia ya había resucitado a muchos justos, custodiando sus cruces, narrándolas durante siglos bajo las tiendas. Godolías no muere para siempre: vive cada vez que, leyendo la Biblia, volvemos a sentir el olor de su sangre inocente y lo reconocemos entre las víctimas de la tierra. Y seguimos abriendo la puerta.
descarga el pdf artículo en pdf (43 KB)