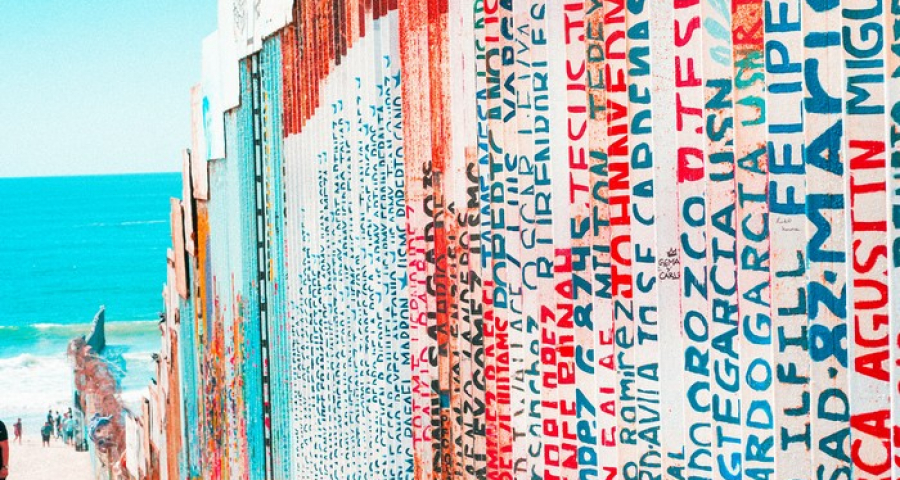El alba de la medianoche/22 – La vida que renace no es una simple copia de la vida quemada
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (40 KB) el 17/09/2017
 «Si leo un libro y todo mi cuerpo se vuelve tan frío que ningún fuego consigue calentarlo, sé que es poesía»
«Si leo un libro y todo mi cuerpo se vuelve tan frío que ningún fuego consigue calentarlo, sé que es poesía»
Emily Dickinson, cartas
La escritura también puede ser una actividad espiritual. Escribimos de muchas maneras, por muchos motivos. Escribimos cosas muy distintas. Pero siempre ha habido y habrá personas que escriben porque han oído y acogido un mandato interior. Los poetas lo saben muy bien. Escriben para responder a una voz que habla y llama, y su poesía se convierte en fruto del “sí” a una encarnación. Nos dicen que la escritura es segunda, porque antes de ella está el don de la voz, la palabra y el espíritu. Hay muchas palabras pronunciadas, incluso palabras grandes e inmensas, que nunca llegan a ser palabras escritas. Pero no hay escritos grandes e inmensos que antes no hayan sido susurrados en el alma por una palabra. Esta dimensión vocacional y espiritual de la palabra escrita hace que nuestras otras palabras, escritas sin vocación, puedan ser, misteriosamente, verdaderas o al menos no completamente falsas.
Las pocas palabras espirituales son un bien común para todos, aunque no lo sepamos. La verdad de la palabra de aquellos que escriben obedeciendo a una voz da sustancia a las palabras de todos, nos salva de la vanitas global, radical y absoluta de la palabrería, a la que somos condenados cuando perdemos contacto con la escritura vocacional, cuando dejamos de leer a los poetas. Porque los poetas y los escritores por vocación son como el justo que salva de la destrucción nuestra ciudad de palabras. Mis abuelos no conocían las poesías de los poetas, pero sus palabras dialectales eran verdaderas, porque eran hijas de la verdad de la naturaleza, de la piedad popular y del dolor; y porque estaban llenas de refranes antiguos, de evangelio, de cantilenas, de canciones, de santos y de oración, de muchas oraciones. Por eso, cuando una hija o un nieto recitaban alguna poesía de los poetas que habían aprendido en la escuela, sabían intuirla con el corazón, más allá de la semántica y la métrica, y a veces se emocionaban de verdad, porque sentían y amaban aquellas palabras antes de entenderlas. Y al amarlas las entendían, al menos un poco. Hoy hemos perdido estas otras verdades de las palabras. Para salvarnos de la vanitas de la palabrería solo nos quedan los poetas, los grandes escritores, la Biblia y poco más. Pero nos hace falta un poco de silencio interior, que es necesario para oír otra voz distinta.
«El cuarto año de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió la palabra a Jeremías: Toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Judá y Jerusalén y sobre todas las naciones» (Jeremías 36,1-2). Este nuevo mandato representa un auténtico acontecimiento en la Biblia. La palabra que Jeremías dijo y gritó en la primera parte de su misión profética se convierte ahora, por una orden expresa de Dios, en palabra escrita. Jeremías y Baruc nos proporcionan así una de las experiencias más íntimas, valiosas y secretas de toda la Biblia. Este verbo convertido en rollo es un signo, un gesto profético como los otros, tan solemne y decisivo como colocarse un yugo, romper una jarra o no tomar esposa. Para intentar intuir algo de este acontecimiento, deberíamos volver a aquel mundo medio oriental edificado sobre la palabra oral y sobre los relatos, donde el primado no lo tenía la palabra escrita sino la palabra dicha. Lo que se pronunciaba con la boca valía más que lo que estaba escrito, porque para aquellas culturas no había nada más cierto y digno de confianza que la voz de una persona. La tasa de verdad de la palabra era mayor que la de la escritura porque también el valor del hombre era mayor que el de sus instrumentos. Ningún juramento escrito alcanzaba el valor de un juramento proclamado de viva voz. Todavía podemos intuir esto cuando pensamos en la fuerza del primer “te quiero” o del último “gracias” que susurramos a una madre.
«Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, para que escribiese en el rollo, al dictado de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había dicho. Después Jeremías le ordenó a Baruc: Yo estoy detenido y no puedo entrar en el templo. Entra tú en el templo un día de ayuno y lee en el rollo (…) A ver si presentan sus súplicas al Señor y se convierte cada cual de su mala conducta» (36,4-7). Jeremías no escribe directamente sus palabras (es probable que hubiera podido hacerlo, pues era de familia sacerdotal), sino que se las dicta a su escribano Baruc. Tal vez porque para escribir “todas las palabras de YHWH” no basta una sola persona, sino que hace falta una comunidad, o al menos una persona que primero escuche la palabra pronunciada en voz alta y después la escriba. La escritura es siempre un diálogo, nunca un monólogo. Es un acontecimiento social, una acción colectiva, una comunidad, una relación.
Además, Jeremías no puede ir personalmente al templo (tal vez por motivos de impureza o porque sería arrestado antes de terminar la lectura), y la traducción de la palabra en escritura posibilita que sea otro quien lea y done la palabra. Aquí se explica una característica fundamental de la palabra, quizá la primera: Una vez que la palabra oral se escribe, se emancipa de la relación de necesidad con quien la pronuncia. La escritura libera a la palabra de su dueño, la rescata, la llama a una libertad distinta. No es el único instrumento para esta operación (también las culturas orales sabían encarnar las palabras y liberarlas, a través de la memoria y el relato de las tradiciones), pero tal vez sí el más poderoso, tan poderoso que muchas veces el “esclavo” liberado mata a su dueño, cuando la palabra escrita es manipulada y pervertida.
Esta primera lectura solemne en el templo dio algunos frutos. Miqueas, persona amiga cercana al profeta, fue a ver a los jefes y «les contó todo lo que había oído leer a Baruc del rollo en presencia del pueblo» (36,13). Entonces los jefes mandaron a decir a Baruc: «Toma el rollo que has leído en presencia del pueblo y ven» (36,14). Baruc leyó ante los jefes, quienes «cuando oyeron el contenido, se asustaron, y se decían unos a otros: Tenemos que comunicar todo esto al rey» (36,16). Los jefes del pueblo y algunos sacerdotes del templo se tomaron en serio las palabras de Jeremías, algo que en cambio no hizo el rey Joaquín: «El rey estaba sentado en las habitaciones de invierno y tenía delante un brasero encendido. Cada vez que Yehudí terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con un cortaplumas y las arrojaba al fuego del brasero. Hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. (…) Mandó arrestar a Baruc, el escribano, y a Jeremías, el profeta. Pero el Señor los escondió» (36,22-26). Nosotros hoy conocemos el corazón del rollo leído por Baruc, como también lo conocía el rey, que había escuchado muchas veces a Jeremías y sus profecías acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo. Palabras que Joaquín no quiso escuchar y sigue sin querer escuchar. El resultado de la palabra escrita es el mismo que el de la palabra dicha. El gesto de quemar el papiro, trocito a trocito, expresa con un lenguaje nuevo lo que Joaquín ya había dicho muchas veces: tus palabras son paja, vanitas, nada. La palabra escrita comparte la misma suerte de la palabra dicha.
Pero entre las llamas y las cenizas nos espera otra maravillosa sorpresa. Jeremías, conocedor de las tradiciones del Norte, de la Alianza y el Éxodo, nos regala otro paralelismo con un gran episodio de la historia de la primera salvación. Al igual que YHWH dictó de nuevo a Moisés las Tablas de la Ley después de que la maldad y la idolatría de su pueblo las rompieran, ahora, después de la destrucción del primer rollo por parte de un rey sordo e infiel, Jeremías recibe una nueva orden: «Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que había en el primer rollo, quemado por Joaquín, rey de Judá» (36,27-28).
El texto del libro de Jeremías conservado y transmitido en la Biblia es la segunda escritura de la palabra de Jeremías, renacida de las cenizas de la primera. Jeremías aún vivía y estaba libre, y por consiguiente pudo reescribir las palabras que había recibido y dicho: «Jeremías tomó otro rollo y se lo entregó a Baruc, para que escribiese en él, a su dictado, todas las palabras del libro quemado por Joaquín, rey de Judá » (36,32). El fuego del brasero no pudo con el fuego de la palabra.
El relato concluye con una sencilla frase que encierra un mensaje espléndido. En la segunda edición del rollo «se añadieron otras muchas palabras semejantes» a las que estaban escritas en el rollo quemado (36,32). En la primera edición del rollo de Jeremías había algunas palabras que, probablemente, se perdieron para siempre; palabras semejantes, no idénticas, a las que dictó de nuevo. El fuego de la maldad y la estupidez humana siempre deja huella. Esta es otra expresión más de la seriedad y de la verdad de la historia humana. Pero lo verdaderamente importante es que en la segunda edición tenemos palabras nuevas que no estaban en la primera. Tal vez el fuego engendrara la escritura de las confesiones más íntimas de Jeremías, sus oraciones más hermosas, el relato de su llamada, sus maravillosos cantos desesperados. Tal vez. No podemos saberlo pero podemos imaginarlo, podemos desear que de la herida producida en el alma de Jeremías por aquel fuego hayan florecido sus páginas más bellas (nuestros deseos sobre lo que ya ha ocurrido no cambian la historia, pero cambian nuestro “ya” y nuestro “todavía no”).
La nueva vida que renace de las cenizas no es nunca una copia de la vida quemada. El cuerpo resucitado no es el primer cuerpo reanimado. La segunda entrega no es una réplica de la primera. Cuando el primer guión de nuestra historia se convierte en humo – ya sea quemado dolosamente por alguien, incendiado por auto-combustión o quemado sin más, sin que entendamos el porqué –, mientras sigamos vivos podemos escribir otro guión. Recordando las primeras palabras y añadiendo muchas otras. Estaremos vivos y fuera de la cárcel si ante las cenizas de algunas partes de nuestra vida o de la vida entera, en algún lado encontramos de nuevo la fuerza y un amigo escribano para volver a empezar un nuevo relato. Y al final descubrir que este es el relato más bello, y nunca lo hubiéramos escrito sin el fuego del brasero.
descarga el pdf artículo en pdf (40 KB)