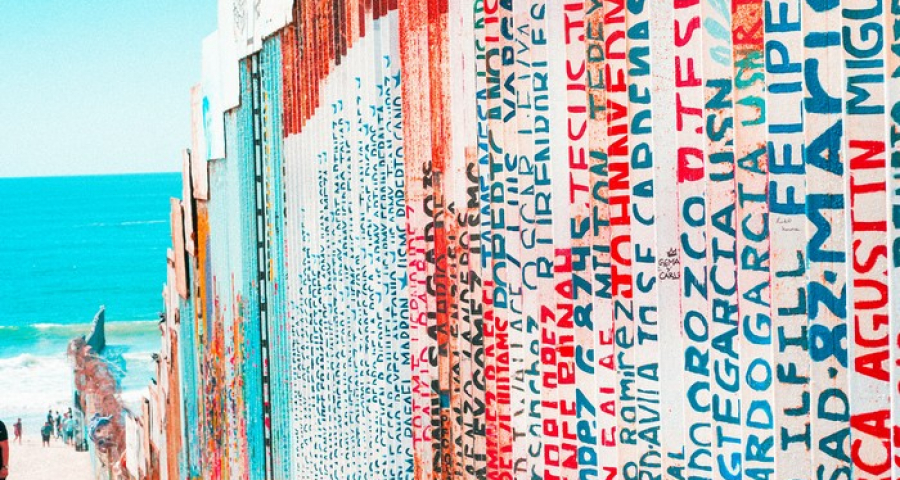El alma y la cítara/4 – Comprender el peso de Dios y la gloria del hombre.
Luigino Bruni
Original italiano publicado en Avvenire el 19/04/2020.
«Encerrado entre cosas mortales
(también el cielo estrellado acabará)
¿por qué anhelo Dios?».
Giuseppe Ungaretti, Condena.
La oración es una dimensión esencial y universal de la vida humana. El salmo 4 nos lo revela y nos da el sentido de una gran esperanza para estos tiempos difíciles.
«Cuando te llamo, respóndeme, Dios, defensor mío. Sácame de los espacios angostos y llévame a espacios libres; ten piedad de mí, escucha mi oración» (Salmo 4,2). De los espacios angostos sálvame, Dios mío. Las palabras se aprenden de una en una. En nuestros espacios, que en estos tiempos de pandemia se han vuelto repentinamente angostos, es más fácil entender la metáfora con la que comienza el salmo 4. Quizá solo quien está acostumbrado a horizontes libres y se encuentra en la angustia forzada descubre el valor infinito de los «espacios inconmensurables».
Este salmo es la súplica de un hombre que pasa por una gran dificultad que lo pone en un aprieto: «Hombres de corazón duro, ¿hasta cuándo amaréis la falsedad y adoraréis la mentira? ¿Hasta cuándo será ultrajada mi gloria?» (4,3). ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, frecuente en la Biblia, de quien está en una situación no transitoria de angustia. Es la pregunta del centinela que, en plena noche, espera la todavía lejana aurora. Es la pregunta de alguien que, encerrado en una trampa o caído en desventura, solo es capaz de preguntar eso a Dios y a la vida: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto falta para el día? ¿Cuándo acabará esta violencia? Este hombre orante se ve atacado por calumniadores y mentirosos que le acusan de culpas inexistentes y graves. El hombre del salmo es una víctima.
La palabra clave es gloria: kavod/kabod en hebreo. Es una de las palabras más importantes de la Biblia y de su teología, que en el salmo se convierte también en una palabra de su antropología. Este hombre se siente ofendido en su gloria, se siente despojado de su honra (sinónimo de gloria). La gloria es lo que se ve, lo que aparece y, por tanto, tiene relación con los otros, que son los que nos miran. Esta palabra hace referencia a la vista. Para el hombre antiguo, de forma aún más radical que para nosotros, la identidad era constitutivamente relacional. Yo soy lo que los otros pueden ver y reconocer. La fama era una dimensión fundamental de la vida, al igual que el honor y la gloria. Al mismo tiempo, la negación del honor era la negación de algo íntimo. Aunque se refiera a la vista, el honor tiene más que ver con el ser que con el aparecer, es un atributo del alma. Por eso la calumnia y la mentira, al destruir el honor y la gloria, desnudan al hombre y a la mujer de su dignidad. Ayer y también hoy, cuando la privación del honor pasa por la negación del trabajo, o cuando la gloria desaparece junto con la empresa quebrada. El honor es tal vez lo más íntimo que tenemos, pero también lo que más se resiente, y depende de las palabras y las miradas del otro. El misterio de la persona vive dentro de un vínculo esencial entre el interior y el exterior. La naturaleza sustancial de la relación hace que la persona humana sea radicalmente vulnerable y esté expuesta a la mirada del otro. Porque si “yo soy como tú me haces”, entonces la profundidad del mal que me haces puede ser la misma que la del bien que me haces.
En la Biblia kavod se refiere al peso. La gloria de Dios pesa, porque YHWH es consistente, verdadero. En el lado contrario está el vacío, el soplo, la vanitas, el hevel de Qohelet, que no pesa porque es inconsistente. Kavod es el anti-Hevel. El ídolo es nada (la otra semántica de hevel en los profetas), no pesa nada, no es digno de gloria porque no tiene sustancia. En ese mundo antiguo solo lo que existe pesa. Sin embargo, Dios es espíritu pero su gloria es pesada.
Pero este salmo nos recuerda que también el hombre tiene gloria, no solo Dios. Cualquier negación del respeto al honor y a la gloria del otro comienza negando su consistencia, su valor – las primeras monedas antiguas eran medidas de peso (lira, talento…). En la tierra todas las personas tienen el mismo peso moral, ningún hombre pesa más o menos que otro, porque el honor de cada ser humano es infinito.
Por eso la Biblia usa la misma palabra para expresar la gloria de Dios y la gloria del hombre. Para comprenderlo, hay que volver al Génesis. En el humanismo bíblico, el Adam tiene gloria, honor, peso, kavod, porque antes lo tiene Dios, que se lo transmite en el acto creativo. Hay que respetar y honrar al hombre porque este tiene un peso para Dios. Es «imagen y semejanza» de Elohim, y la imagen de un valor infinito tiene un valor infinito. Y es una imagen pesada, porque es consistente, porque no es sombra ni viento; es lo que más pesa “bajo el sol”. Al mismo tiempo, deshonrar al hombre es deshonrar a Dios; negar a los hombres y a las mujeres su gloria significa negársela a Dios. Porque, si es cierto que nosotros hemos aprendido a glorificar y a honrar a las personas por haber glorificado y honrado a Dios, no es menos cierto que hemos aprendido a reconocer la dignidad y el honor de Dios viendo la dignidad y el honor de los seres humanos. La religión de un pueblo es también un indicador de su humanismo: las palabras más verdaderas, bellas y altas sobre Dios nacen de comunidades que saben decir palabras bellas y altas sobre los hombres y las mujeres. Cuando las palabras buenas para Dios no van acompañadas de palabras igualmente buenas para los hombres y las mujeres, las religiones se vuelven inhumanas, y humillan a los seres humanos para alabar a los dioses. Dios es la gloria del hombre, el hombre es la gloria de Dios.
Así pues, no debe asombrarnos encontrar la misma palabra (kavod) en el corazón del decálogo: «Honra a tu padre y a tu madre» (Dt 5,16). Honra, da gloria, da peso a tus padres: acuérdate de que, también aquí, eres criatura. Durante esta pandemia, a pesar de todos los errores, hemos intentado verdaderamente honrar a nuestros padres. No los hemos considerado un peso, sino que les hemos dado peso. Y, sin saberlo, al estrechar todos juntos nuestros espacios, hemos descubierto y recuperado el espacio colectivo y el bien común del cuarto mandamiento. Hemos olvidado la Biblia, pero la Biblia no nos ha olvidado a nosotros.
Job, en el culmen de su noche, exclamó: «Él me ha despojado de mi honor» (Gb 19,9). Job dirige su grito a Dios, al que siente como su verdugo. Y mientras muchos, ayer como hoy, gritan a Dios imputándole la pérdida de su honor - y así no pierden la fe, pues también a ellos la Biblia les reserva un buen lugar -, el salmo 4 nos muestra otra forma de grito: la de quien, en medio de la desgracia, siente que Alguien sigue creyendo en su gloria y en su honor. «Sabedlo: el Señor me escucha cuando lo llamo» (4,4). La fe, entre otras cosas, es la confianza en que, aunque nadie vea nuestra dignidad, sigue habiendo un lugar donde su peso no ha perdido un solo gramo. Aquí se ve claramente la naturaleza de don de la fe: encontrarse dentro del alma con esa mirada que ve un honor negado por todos, sentir que alguien reconoce nuestra gloria mientras los otros solo ven vanitas, es un patrimonio de un valor inestimable.
Muchas personas pasan su vida en compañía de algunas miradas distintas – al menos una – capaces de ver la dignidad, el honor y la gloria que otros no ven. Sin estas miradas especiales la vida sería demasiado triste de soportar. Pero todos sabemos que la mirada “horizontal” de la persona que está a nuestro lado no es para siempre. Algunos nos dejan, “cambian” de mirada, se pierden, o nosotros los perdemos. Pero incluso los pocos que tienen la suerte de morir bajo una de estas miradas, si la existencia es bastante larga y verdadera, comprenden que hay un fondo del fondo del alma que ninguna mirada humana puede alcanzar, ni siquiera la nuestra. Es el lugar donde se guardan nuestras palabras primeras y últimas, donde reposan los dolores que no hemos contado a nadie, las alegrías inefables y los gemidos, demasiado delicados y valiosos como para contárselos incluso a nuestro corazón.
El ojo de la fe es el que consigue llegar a esta "cella vinaria". La oración es la que permite a esa mirada distinta alcanzarnos en ese territorio interior desconocido, y para eso necesita mansedumbre. Antes que en pedir, implorar, suplicar y agradecer, la oración consiste en ser alcanzados y mirados en otra intimidad. Incluso quienes no dan a este ojo el nombre de Dios, a veces pueden advertir esta mirada «en la parte mejor y más profunda de mi ser, a la que yo llamo Dios» (Etty Hillesum). Todas las personas pueden sentirse tocadas en esa profundidad insondable. El mundo sería demasiado injusto si solo los que han recibido el don de la fe pudieran sentirse mirados en este abismo del corazón. Hay muchos más orantes que creyentes, porque la experiencia de Dios es bien distinta del nombre que le damos. No me interesaría un Dios que solo viera a aquellos que le miran, porque sería menos digno que los padres y las madres que siguen llamando por su nombre y mirando toda la vida a los hijos que les han olvidado y han dejado de llamarles. Esto también es fraternidad universal.
«En el corazón me has infundido más alegría que si abundara en grano y en mosto» (4,8). La felicidad que nace de una interioridad habitada es tal vez la riqueza más grande. Lo saben muy bien quienes estos días han terminado en el pasillo de un hospital, sin seres queridos, sin amigos, sin certezas. Allí, en estos abismos de soledad y miedo, han sentido en su interior que, de repente, afloraba la espiritualidad cultivada durante toda una vida. Cultivada para que pudiera florecer en esos momentos tremendos, los últimos para muchos, y convertirse en un bien que no tiene sustitutos. Quién sabe cuántos ángeles invisibles, mezclados con demonios, están llenando nuestros hospitales. Algunos han visto a estos ángeles y los han reconocido, porque no les dejaron escapar cuando pasó la juventud, momento en que los ángeles y Dios se desvanecen con facilidad. Les pidieron que se quedaran en alguna parte de su corazón adulto y los ataron a la mesilla con la última Ave María que recordaban y que nunca dejaron de recitar. Podemos olvidarnos de todo, pero no debemos olvidar todas las oraciones, porque necesitaremos al menos una para decir bien el último amén: «En paz me acuesto y al punto me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo» (4,9).