El alba de la medianoche/13 – Cómo Dios nutre y cambia para siempre nuestra existencia.
Luigino Bruni
Publicado en pdf Avvenire (47 KB) el 16/07/2017
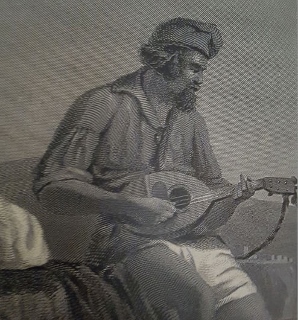 «Mi alma se refugia siempre en el Antiguo Testamento y en Shakespeare. Allí al menos se siente algo. Allí hay hombres que hablan. Allí se odia. Allí se ama, se mata al enemigo, se maldice a los descendientes por todas las generaciones. Allí se peca»
«Mi alma se refugia siempre en el Antiguo Testamento y en Shakespeare. Allí al menos se siente algo. Allí hay hombres que hablan. Allí se odia. Allí se ama, se mata al enemigo, se maldice a los descendientes por todas las generaciones. Allí se peca»
Soren Kierkegaard, citado en Scipio Slataper, Ibsen
El libro de Jeremías marca un nuevo estadio en la conciencia humana, un salto en el proceso de humanización, una verdadera innovación antropológica y espiritual. Todo el libro, pero sobre todo las confesiones. Si le damos permiso para entrar en lo íntimo de nuestra conciencia y estamos dispuestos a asumir su gran coste, aquella antigua innovación puede volver a realizarse, aquí y ahora.
Desde el primer capítulo de su libro, Jeremías ha ido alternando el contenido de su misión profética con sus confesiones íntimas, desvelándonos su alma, sus esperanzas y sus angustias. Ahora, en el culmen de su diario interior, llegamos a los capítulos 19 y 20, donde los hechos narrados y su poesía alcanzan una cima absoluta.
Aquí el profeta y el hombre de Anatot se encuentran profundamente entrelazados. La palabra de YHWH y la palabra de Jeremías se funden formando un trenzado de vida y poesía que representa un auténtico patrimonio de la humanidad. Así pues, debemos acercarnos a estos capítulos quitándonos las sandalias antes de escuchar la voz que viene de esta otra zarza ardiente, donde lo que arde no es un arbusto sino los huesos de Jeremías.
Al comienzo de este díptico estupendo, encontramos otro gesto, uno de los más célebres y fuertes de la Biblia. Dentro de la escena tan laica del taller del alfarero, se presenta un nuevo mandato: Jeremías recibe de Dios la orden de comprar una jarra e ir al “valle de los cascotes”, un vertedero de la ciudad (Jeremías 19,1-2). Somos conducidos fuera de la ciudad, a un entorno que a cualquier lector avezado en la lectura de la Biblia le recuerda directamente a Job, conducido también él por Dios y por la vida al montón de basura más célebre de la Biblia.
Jeremías le compra una jarra al alfarero, toma consigo a los testigos más autorizados del pueblo y explica con sus palabras por qué están entre la basura de la ciudad: Dios mandará una gran desventura sobre Israel, porque se ha prostituido a los cultos cananeos y a sus sacrificios de niños (10,3-9). A continuación, YHWH añade: «Rompe la jarra en presencia de tus acompañantes, y diles: … Del mismo modo romperé yo a este pueblo y a esta ciudad, como se rompe un cacharro de barro» (19,10-11). Todo es fuerte y claro.
Fuertes y claras fueron también las consecuencias que nos cuenta Baruc, el secretario amigo de Jeremías, que hace su aparición en el libro para no dejarlo ya: «Pasjur, hijo de Imer, sacerdote comisario del templo del Señor, oyó a Jeremías profetizar aquello. Pasjur hizo azotar al profeta Jeremías y lo metió en el cepo que se encuentra en la puerta superior de Benjamín, en el templo del Señor» (20,1-2). La rotura de la jarra hace que la situación se precipite. Ya no son solo calumnias y conjuras; ahora Jeremías es flagelado y torturado. La obediencia al mandato de romper la jarra en mil pedazos marca un antes y un después en la vida y en la carne de Jeremías. No podemos entender su canto del capítulo 20, posiblemente el más conocido – y el más malinterpretado – de todo el libro, si cuando lo leemos no vemos a Jeremías con la jarra en la mano y después en la cárcel. Desde allí entona su de profundis más hermoso, ese que deberíamos cantar únicamente junto a todos los profetas que siguen siendo torturados, encarcelados y muertos tan solo por ser fieles a la voz de su conciencia. Jeremías canta también por ellos: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; me forzaste, me violaste. Yo era el hazmerreír todo el día, todos se burlaban de mí» (20,7).
No debemos ceder ni siquiera un centímetro ante el sentimentalismo o el romanticismo que, con tanta frecuencia, se han pegado a estos versos tremendos. La “seducción” de la que habla aquí Jeremías es la de un adulto que embauca a un menor de edad, la de alguien fuerte que cautiva y engaña a un joven para abusar de él. El contexto dramático y el verbo hebreo elegido no dejan espacio a equívocos. Todo es claro y simple: Jeremías desde el fondo de su prisión acusa a Dios de haberle engatusado en la edad del entusiasmo juvenil y de haberle arruinado – simple y llanamente – la existencia. Son palabras fuertes, que solo quien ha gustado algún bocado de la misma noche de Jeremías por seguir una llamada puede entender. Son palabras adultas, y solo así son maravillosas, porque nos abren al tremendum de las vocaciones verdaderas.
Sin el vertedero de cascotes, el cepo y las torturas de los jefes de la comunidad, las vocaciones no se entienden: apenas si nos asomamos a la antecámara, nos quedamos en el envoltorio del paquete, nos detenemos en los primeros minutos del alba de la vida espiritual. Quienes han querido entender las verdaderas vocaciones proféticas, siempre han ido a los cascotes rotos, a las cárceles, a los exilios. Allí es donde debemos volver también hoy si queremos encontrar a los profetas. Pero los que están en estos lugares no suelen hacer discursos espirituales, ni predicaciones ni milagros, ni tienen visiones, sino que están mudos y cuando dicen algo muchas veces es para maldecir a Dios y a la vida; solo con esas palabras incomprensibles para nosotros saben rezar, algunas veces. Las vocaciones verdaderas permanecen escondidas; nos resultan extrañas o las confundimos con aquellos que hablan mucho de Dios y de religión, mejor con música de fondo e imágenes de doradas puestas de sol. Pero así nos quedamos fuera de la profecía verdadera y desesperada, la única que puede salvar: «¡Maldito el día en que nací, el día en que me parió mi madre no sea bendito! … ¿Por qué salí del vientre para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado?» (20,14-18). No existen bajo el sol palabras vocacionales mayores que estas. Tan solo se le aproximan algunos salmos, Qohélet, la pasión de Marcos y las palabras hermanas de Job.
Pero este capítulo 20 nos dice algo aún más íntimo acerca de la naturaleza y el misterio de una vocación. En el corazón de su confesión encontramos estas palabras: «Me dije: No me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero sentía dentro como fuego ardiente encerrado en los huesos.» (20,9).
«Me dije»: Jeremías reconoce que ha pensado en taponar la voz, en dejar de prestar su cuerpo y su boca, en retirarse, en dejar su tarea profética y arrojar el manto a las ortigas. Por lo que dice, lo ha pensado seriamente, ha intentado seriamente cambiar de vida, no ha sido solo una tentación que no traspasa el reino de los pensamientos. No obstante, mientras intenta huir y a lo mejor huye de verdad, se da cuenta de que no puede: la vocación son sus huesos y su carne, que siguen ardiendo. En ese momento, el profeta siente un nuevo cansancio, distinto del agotamiento físico y moral: «me cansé de contenerlo, no lo podía soportar» (20,9). Es la experiencia del acorralamiento, del asedio interior, que aprieta y no deja escapatoria. Si bien es cierto que no hay nada como una vocación para expresar la libertad, pues cuando se sigue la voz se descubre que lo que se sigue es lo más íntimo de los propios huesos, Jeremías añade otra cosa: nada hay menos libre que una vocación verdadera, porque no hay vía de escape, no se puede huir de la propia médula.
Este es el verdadero drama de quien se encuentra en la vida con una voz verdadera. Llega un día en que se da cuenta de que la vida que lleva no es la que pensaba en su juventud. Todo le habla de ese engaño que le ha llevado a tomar decisiones que hoy siente como violencia por parte de Dios, de las personas que le han seducido en su nombre, de los ideales idealizados en los que ha creído desde la edad de la inocencia. Y empieza a soñar y a pensar palabras distintas de las sugeridas por la voz, palabras nuevas en las que cree más, palabras propias que le parecen más sinceras que las que tiene que decir y repetir por vocación.
La prueba que está pasando Jeremías no se debe sencillamente a las persecuciones, a las cadenas y a las torturas. Es mucho más profunda y tremenda. Un profeta no grita contra Dios y contra la vida si cree en la verdad de su propia historia y de su propia misión. El martirio no es lo que pone en crisis una vocación; a veces incluso la exalta y le da cumplimiento. La prueba de Jeremías es de otro tipo: ya no cree en la verdad del comienzo, se siente dentro de una historia de engaño y de embaucamiento. Su experiencia es la de un joven captado por una ideología o por una secta, que en un momento determinado despierta y no desea otra cosa que huir para volver a la vida verdadera abandonada por haber creído en mentiras, ilusiones y falsas promesas.
Si no leemos esta inmensa confesión de Jeremías en toda su radical desnudez y en su escándalo, nos perderemos casi toda su fuerza. Jeremías no pone en duda la verdad de la voz que le habla y le habló el primer día. Otros profetas sí lo han hecho y lo siguen haciendo. Jeremías pone en discusión la verdad de su propia misión y de su propia vida, que le parece totalmente inútil y equivocada. Y desea escapar, retomar lo que le queda de vida. Pero aquí se abre una de las paradojas más espléndidas de la vida y de su misterio: mientras huye de la ilusión tiene la experiencia más íntima que se puede tener en esta tierra: descubre otra verdad escondida dentro de sus huesos. La voz se le presenta como verdadera precisamente mientras quiere hacerla callar, tan verdadera que no puede huir. Siente arder en los huesos la voz del primer día que le dice, en este otro día adulto de la vida, que lo que había encontrado era tan verdadero que hoy es imposible huir de ello, al igual que es imposible huir de la verdad de los huesos y de las médulas. Pero antes de huir no podía saberlo.
No sabemos cómo superó Jeremías la crisis. No nos lo dice. Tal vez porque las crisis no se superan, sino que entran en la médula de la vida, la nutren y la cambian para siempre.
descarga el pdf artículo en pdf (47 KB)






