Raíces de futuro/3 - Hay libros que nos dicen todo acerca de la vida y nos enseñan lo que es el ágape
Luigino Bruni
publicado en Avvenire el 17/09/2022
Los Miserables de Víctor Hugo contiene una gran enseñanza sobre el ágape como curación de la miseria. A partir del encuentro entre Valjean y el obispo Myriel, Dios nos hace inocentes con la mirada, y algunos escritores, con la pluma del alma. El arte es la vía invisible entre el Gólgota y la tumba vacía.
Existen muy pocos libros capaces de decir por sí solos todo lo que hay que decir sobre la justicia, sobre el dolor moral, sobre la vida. Como todos, son hijos de su tiempo y de su lugar, pero poseen el privilegio casi divino de la eternidad. Sus personajes son más contemporáneos que nuestros colegas, son amigos y son familia: somos nosotros, son la parte más verdadera de nuestros corazones. Mientras fluyen las páginas de estos libros y de estos poemas, releemos nuestras vidas y se iluminan rincones invisibles u ocultos. Esas palabras logran decir el dolor indecible. Leemos las historias de los personajes y esas historias nos leen y nos desvelan el alma del alma.
Los Miserables de Víctor Hugo es uno de esos libros. El protagonista es Jean Valjean, pero la novela comienza con un obispo, monseñor Myriel, al que se dedican unas de las páginas más bellas e intensas de la historia de la literatura. Páginas que emocionan, conmueven, convierten.
Estamos en 1815, el mismo año en que comienza la historia de otra obra maestra francesa: El Conde de Montecristo. Nos encontramos con un obispo, ya anciano, que en su juventud había sido hijo de un aristócrata. La Revolución marcó su ruina económica y social. Tuvo que emigrar a Italia con su joven esposa, que murió durante ese exilio. Este fracaso en los proyectos de juventud produjo un punto de inflexión: el sacerdocio. El obispo se nos presenta como el ícono del Evangelio vivido. Tan pronto es nombrado, dona su gran residencia episcopal al hospital de Digne, y luego se nos describe su presupuesto personal, todo gastado en los pobres. Por eso, lo vemos desplazarse a lomo de burro y nunca en carroza.
Una tarde de invierno, llegó a la casa de este obispo el vagabundo Jean Valjean, recién salido de la cárcel. Había sido liberado después de diecinueve años en prisión. Había terminado allí porque estaba sin trabajo (era podador): desesperado por el hambre de los siete hijos de su hermana viuda, robó una barra de pan en una panadería: «Entró taciturno; salió desesperado». Víctor Hugo nos explica las razones de esta desesperación. En la cárcel: «La luz natural brillaba en su interior», y «la desgracia, que tiene también su luz» se le había acrecentado. Bajo esa luz desventurada, Jean Valjean se convirtió en un «tribunal para sí mismo», y «reconoció que no era un inocente castigado injustamente». El pan lo había robado de verdad, no había sabido soportar el hambre, no había sabido esperar - pensaba mientras estaba encadenado. Pero luego pensó también: «¿Éra el único que se había equivocado en su fatídica historia?». Y respondió que no. Se dio cuenta de que la sociedad también tenía la culpa, primero al hacerle perder su trabajo, luego en hacerle pasar hambre a él y a sus nietos, y finalmente en mantenerlo en prisión diecinueve años por haber robado una hogaza de pan. Y así «juzgó a la sociedad y la condenó: la condenó a su odio». Se dijo a sí mismo «que no había equilibrio entre el daño que él había causado y el daño que él había recibido». Por eso, «Jean Valjean se sentía indignado».
Los Miserables es también una gran reflexión sobre la inocencia del ser humano. Aunque Jean Valjean reconoce su culpabilidad, creemos que es inocente. Porque la inocencia que cuenta no es la falta de culpa ni la inocuidad (como veremos pronto): si así fuera, ninguna persona sería inocente. La inocencia de esta novela, profundamente bíblica y evangélica, tiene que ver con la pureza de corazón, con la sinceridad, con la honestidad hacia uno mismo y hacia los demás. Jean Valjean «no tenía una naturaleza malvada. Aún era bueno cuando llegó a la cárcel». Y el escritor se pregunta: «¿Puede el hombre, creado bueno por Dios, convertirse en malo por obra del hombre?»; ¿puede la maldad de los demás y de él mismo «borrar la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de cada hombre: Esperanza?». La respuesta de Víctor Hugo es un claro "no". Esta profunda inocencia no es vista por la justicia, tampoco nosotros la vemos en los demás ni en nosotros mismos. Es la inocencia del hijo pródigo, la inocencia de Job: es la inocencia que ve Dios, la que al menos Dios debe ver. La imagen de Dios, la vocación al amor y a la relación, sigue viva y operando en nuestra médula a pesar del acto de Caín. La mirada del escritor, cuando alcanza a las víctimas de su historia, las toca con la pluma del alma, y al tocarlas, las hace inocentes. El arte es el camino invisible que lleva a las víctimas del Gólgota a la tumba vacía. La Biblia nos dice que Dios, mirándonos y tocándonos en nuestra miseria, nos hace inocentes con su mirada, desde nuestro primer aliento hasta el último, cuando entre los brazos del ángel de la muerte sentiremos la misma inocencia con la que vinimos al mundo.
Con ese odio e indignación Jean Valjean llegó a Digne. En la ciudad, se lo reconoce como exconvicto y, por ello, es echado de las posadas. Hasta que, resignado a dormir con hambre y a la intemperie, llega a la puerta de Myriel. El obispo lo recibe, prepara la mesa con los cubiertos de plata. Y cuando se dirige a Jean Valjean con la palabra "señor", Víctor Hugo nos regala una de sus más bellas frases: «La ignominia tiene sed de consideración».
Después de esta cena de ágape fraternal, llega la noche. En la mente de Jean Valjean vuelven los fantasmas del odio, de la rabia y de la indignación: «Esos seis cubiertos de plata lo obsesionaban". Se levanta, se dirige al armario, y entonces "metió los cubiertos en su mochila, cruzó el jardín, saltó el muro como un tigre y huyó».
A la mañana siguiente, la sirvienta descubre el robo y alerta al obispo. Y éste: «¿Era nuestra esa vajilla de plata? Pertenecía a los pobres. ¿Quién era ese hombre? Evidentemente, un pobre». Llamaron a la puerta: «Tres hombres sujetaban a un cuarto por el cuello del blusón. Los tres eran gendarmes, el otro era Jean Valjean». Y he aquí lo inesperado: «Ah, ahí estás, me alegra verte. Bueno, pero te di también los candelabros de plata: ¿cómo no te los llevaste con los cubiertos?». La respiración se detiene. La hospitalidad es un gesto vulnerable. El huésped puede ser un ángel (Heb 13:2), pero el que llega puede ser Ismael, que asesinó a Godolías, es decir a quien lo había acogido, mientras "comían juntos" en la casa (Jer 41:1). Siempre hubo, hay y habrá anfitriones "asesinados" por aquellos que son albergados. Cuando recibimos a alguien en casa no podemos saber lo que va a pasar durante la noche; especialmente cuando el que entra es el hombre herido, humillado e indignado. Myriel fue imprudente: no fue virtuoso, la ética del ágape no es la ética de la virtud. Nosotros desaprobamos la acción de Jean Valjean; pero el ejercicio de empatía de Víctor Hugo no se acaba con la recomendación: "no recibas al futuro Jean Valjean"; por el contrario, termina aumentando en nosotros el imprudente deseo de abrir una puerta más, al menos la de nuestra propia casa. Hemos dejado de leer la Biblia y Los Miserables, hemos cerrado las puertas y los puertos a nuestros viajeros, y nos hemos convertido en los nuevos miserables.
Myriel nos enseña lo que es el ágape. Llega un desconocido, tal vez un condenado, se vuelve uno más de la casa, sacamos los mejores cubiertos para él. Sabemos muy bien, somos expertos en humanidad, que esa vista reluciente después de tanto dolor y maldad puede convertirse en una tentación invencible para ese pobre hombre. Pero el honor que hay que darle al huésped supera el miedo de la tentación: no debemos maldecir cada nube cargada de agua por el recuerdo de la tormenta asesina.
Esta forma especial de dar (maravillosa y esencial) empieza con una transgresión: en lugar de hacer dormir al huésped inquietante en un hospicio, le da la buena cama de su casa; no lo manda al comedor social, lo invita a la mesa íntima. Para honrar al invitado le ofrece cubiertos de plata y lo llama "señor". La belleza es la primera cura de toda miseria. Luego se acuesta sabiendo que arriesga sus posesiones e incluso su vida (la ingenuidad del ágape no es estupidez), pero sabiendo que esas posesiones, como la vida, no son propiedad privada, son ya un don y por tanto pueden/deben ser donadas. Luego llega la experiencia de la traición: estamos decepcionados, pero no nos sentimos defraudados. Y vuelve el huésped: uno espera la condena y el insulto, pero en su lugar encuentra el per-dón. O sea, en lugar del regalo robado encuentra otro regalo: el anillo en el dedo, la fiesta.
Pero ¿por qué también los candelabros? ¿No bastaba la "mentira" buena del regalo de los cubiertos? (Nota: las reglas abstractas como "las mentiras nunca se dicen", son casi siempre erróneas). Quizás porque la traición de los que han cometido errores se cura mirando al futuro, generando esperanza con un nuevo don. El excedente gratuito donado por el otro es el que, después del error, nos hace capaces de lo necesario. Sólo un nuevo don puede curar el robo de un primer don. El eros no es suficiente para una acogida vulnerable. La amistad (philia) puede dar la cena y la cama y hasta llegar a los tres gendarmes, pero allí le dice al huésped: "malhechor e ingrato". Sólo el ágape llega hasta los candelabros. Es cierto que es difícil, hoy en día imposible, construir todo un sistema social y penal basado solamente en el ágape. Pero cuando las construimos sin el ágape, nuestras sociedades y nuestras cárceles acaban pareciéndose demasiado a las de Polifemo y de los benjaminitas de Gabaá (Jueces 19-21).
Sin embargo, es en la vida ordinaria del obispo donde se encuentra la dimensión decisiva de la gramática del ágape. Myriel reaccionó de ese modo ante la traición del don -el don agápico incluye desde el principio la posibilidad concreta de la traición-, porque toda su existencia estaba alimentada por el ágape. Eso que puede parecer una respuesta emocional es, en realidad, el fruto de toda una vida de ejercicio diario de ágape. Como cuando veo a alguien ahogándose en el mar tormentoso: si me lanzo instintivamente a las olas agitadas, es casi seguro que me ahogue con él; si el que se sumerge es, en cambio, un nadador profesional, el probable rescate es resultado de toda una vida de entrenamiento. El ágape no es improvisación: es hábito conquistado, es disciplina dura: "Cuando pienses en la ligereza de la bailarina, mírale los pies" (Carla Fracci). No todos pueden vivir la hospitalidad agápica todos los días, pero alguien tiene que hacerlo: al menos uno, al menos yo, al menos una vez. Un solo gesto de ágape puede rescatar una vida, por lo tanto, puede salvar el mundo - lo veremos el próximo domingo, cuando sigamos con Jean Valjean. Pero ahora dejemos descansar nuestros corazones en la belleza del ágape.
Dedicado a los prisioneros inocentes como Jean Valjean, que a la luz de su desgracia supieron custodiar una verdadera inocencia.










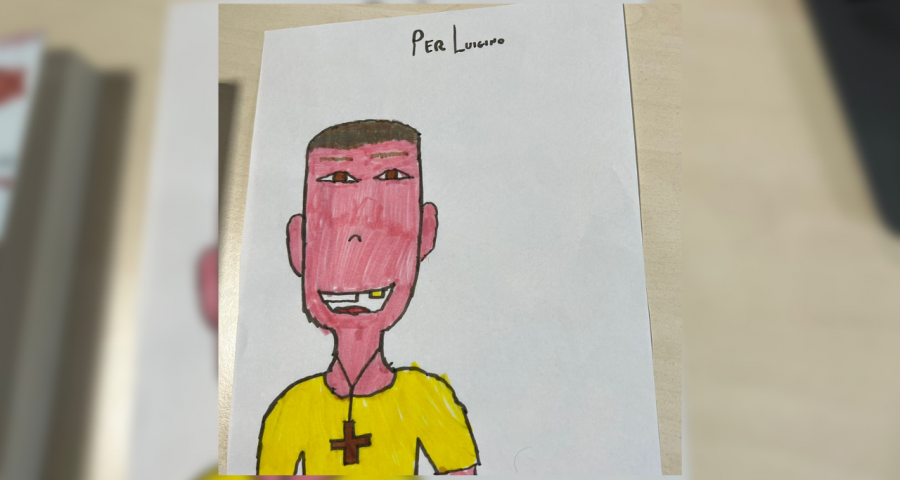
_large_large.png)

