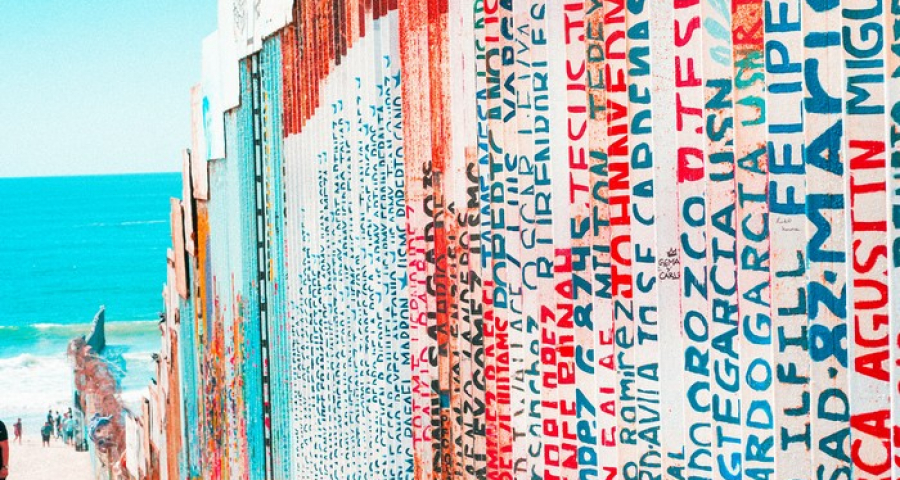La feria y el templo/15 - Las prohibiciones teológicas supieron generar medios de libertad para los comerciantes y los intelectuales, como seguros y universidades.
Luigino Bruni
Publicado originalmente en Avvenire el 14/02/2021
La antigua cultura cristiana sabía que el conocimiento era un bien precioso, más aún divino, y lo protegía del lucro. Ahora, en la lógica del capitalismo, solo se ven costes y beneficios.
En la Edad Media era muy evidente la capacidad generativa del límite. La prohibición de prestar dinero a interés produjo una gran biodiversidad de instrumentos financieros y de contratos, desde la encomienda hasta la letra de cambio y desde la sociedad en comandita hasta los primeros seguros. El comercio marítimo no podía desarrollarse sin remunerar el riesgo, mediante alguna forma de interés sobre el capital prestado al armador. Así pues, la prohibición teológica de la usura condujo a la invención de un nuevo contrato, el de seguro, desdoblando el préstamo en dos componentes: «Por un lado la simple devolución del préstamo y por otro la promesa de una recompensa a cambio del riesgo asumido» (Armando Sapori, "Divagazioni sulle assicurazioni", en "Studi di storia economica" III, p. 144). Un límite teológico generó una gran innovación económica y social.
Otro ámbito donde el límite teológico desempeñó un papel decisivo fue el nacimiento de las universidades. El fenómeno del desarrollo de comunidades de profesores y alumnos en las universidades fue gemelo del nacimiento de las compañías comerciales. El siglo XIII fue el siglo de los mercaderes y las universidades que, juntos, configuraron el Humanismo. Ambos eran lugares de libertad e instituciones del nuevo espíritu europeo. Los goliardos y los comerciantes pusieron en crisis los valores de las instituciones del primer milenio, apoyados y animados por las nuevas órdenes mendicantes, que eran magistri en las universidades y amigos de los comerciantes. Los goliardos eran principalmente laicos, que «para estudiar y antes aún para vivir y desplazarse siguiendo a los maestros, recurrían a los medios más extraños como hacer de saltimbanquis, malabaristas, bufones e incluso practicar alguna pequeña estafa» (Sapori, p. 366).
Pedro Abelardo definía a los que detentaban el antiguo saber como «filisteos que mantienen su saber secreto, solo para ellos, impidiendo que los demás saquen provecho de él. Nosotros, en cambio, queremos excavar pozos de agua viva en todas las plazas públicas, donde el agua rebose y todos puedan saciar su sed» (citado en Sapori, "L’università nei secoli", p. 368). La democracia europea nació en los edificios del gobierno de las nuevas ciudades, en las compañías de los comerciantes y en las universidades, donde el saber se creaba dialécticamente y después se convertía en un bien público, si es cierto que la democracia consiste en «gobernar discutiendo» (en palabras de John Stuart Mill y Amartya Sen). El papel de este nuevo saber más popular fue inmenso, infinitamente más grande de lo que hoy podemos imaginar.
Por eso, no resulta sorprendente que estos nuevos intelectuales encontraran la misma hostilidad que encontraron los comerciantes, ambos gente nueva, demasiado libres y distintos para ser comprendidos: «¡Oh París, hasta qué punto fascinas y engañas a las almas! Feliz es la escuela en la que, por el contrario, se habla solo de sabiduría, y sin necesidad de cursos ni lecciones se aprende cómo llegar a la vida eterna: aquí no se compran libros» (Pierre de Celles, citado en Sapori, p. 369). Estos mismos detractores de las nuevas universidades y de los goliardos odiaban también los municipios libres, a los que llamaban la “nueva Babilonia”, porque supuestamente Dios no amaba las ciudades ya que Caín fue el fundador de la primera de ellas (Ruperto de Deutz). Pero las analogías entre los comerciantes y los intelectuales no acaban aquí. En el primer milenio se consideraba que el tiempo pertenecía a Dios y de ahí nacía la más antigua justificación de la prohibición de prestar a interés. Pero también el conocimiento era considerado un don de Dios, y como tal no era susceptible de comercio sino de don gratuito. Por eso, los debates acerca de la prohibición del interés sobre el dinero eran parecidos y se desarrollaban en paralelo a las disputas sobre la prohibición de que los magistri cobraran por sus clases. También en la transmisión del conocimiento la gratuidad, el sine-merito, era la norma, y el pago, el pro-pretio, la anomalía.
La fuente medieval más autorizada de tal prohibición fue Bernardo de Claraval, que en su comentario al Cantar de los Cantares dejó escrito: «Scientia donum Dei est, unde vendi non potest» (la ciencia es un don de Dios y por tanto no puede venderse). Esta tesis la hizo suya el tercer (1179) y el cuarto (1215) Concilio Lateranense, y por consiguiente también el papa Gregorio IX en 1234 (en el Liber Extra) – el papado fue un gran defensor de las nuevas universidades, que eran instituciones pontificas. La prohibición tuvo un gran peso en la praxis de las instituciones universitarias y escolásticas medievales; si bien con frecuencia la praxis (como en el caso de la usura) se movía en distintas direcciones. Escribía el canonista Roffredo de Benevento: «En nuestros días es habitual que los maestros tomen los libros de los alumnos en prenda del cobro».
La referencia a la autoridad de San Bernardo en materia de gratuidad no era casual. La gratuidad de la enseñanza era una herencia de la gran tradición monástica. Durante muchos siglos los monasterios fueron las principales escuelas de Europa, cuando no las únicas. A los monjes se les enseñaba la fe, junto con la gramática, la música y las matemáticas, pero también a laicos, sobre todo a los jóvenes. Ahí es donde se consolidó la praxis de la gratuidad. En un documento del año 888 se lee con respecto a las escuelas: «Ut turpi lucro et negotiationibus non inserviant» (para que no estén al servicio del infame lucro y de los negocios). Y el Concilio de Londres, en 1138, afirmaba: «Ut scholas suas magistri non locent legendas pro pretio» (que los maestros no cobren por impartir clases en sus escuelas, § XVII).
A partir del siglo XIII, los nuevos maestros comenzaron a realizar distinciones. Bartolomé de Brescia sostenía que el maestro no debía enseñar por dinero, pero sí podía aceptar un pago por parte de los alumnos si se ofrecía como don y no era obligatorio. Como se recordará, la solución se asemeja mucho a la que condujo a la licitud del interés sobre la deuda pública entendido como don libre. Otros distinguían entre maestros y alumnos ricos y pobres: solo los estudiantes pobres no debían pagar y solo los maestros ricos debían enseñar gratis. El famoso canonista boloñés Tancredi, por ejemplo, concretaba: «Cuando el maestro recibe un beneficium seguro y protegido no debe pedir dinero por la educación que proporciona» (en Emma Montanos Ferrín, "Scientia donum Dei est"). El dominico Raimundo de Peñafort, por el contrario, defendía la tesis de que la ciencia, al ser un don divino, no podía venderse, y esto le granjeó la enemistad de juristas y médicos que generalmente cobraban.
La gratuidad del conocimiento se vio fortalecida y relanzada cuando, a mediados del siglo XIII, los franciscanos y los dominicos entraron en masa en las nuevas universidades y fundaron sus studia, a menudo vinculados a esas universidades. De los 447 maestros en teología conocidos en Bolonia entre el 1364 y el 1599, 419 eran mendicantes. Los dominicos se encontraban más a gusto en los estudios, debido a su carisma de predicación. Para los franciscanos la cosa era más compleja y menos lineal. Una parte de la orden nunca aceptó serenamente los estudios y las universidades: «Mal vemos París, que ha destruido Asís» (Jacopone de Todi, "La Laude", 92). Pero es un hecho que también los franciscanos generaron magistri de un valor absoluto, que se cuentan entre los mayores teólogos de la Edad Media. Los dominicos y los franciscanos hicieron de las universidades lugares privilegiados de reclutamiento de nuevas vocaciones, y algunos maestros (por ejemplo, Alejandro de Hales) llegaron tomar los hábitos. Pero no solo eso. Aquellos primeros mendicantes se sentían muy atraídos y seducidos por las nuevas universidades. Antes de convertirse en titulares de las facultades de teología, fueron a París o a Oxford a aprender, fascinados por aquel nuevo mundo y por aquella libertad de profesores y alumnos que sentían que se parecía a la suya. Eran hijos y propagadores del mismo espíritu. El felicísimo encuentro entre estos dos mundos distintos y parecidos dio lugar a un proceso extraordinario y decisivo para la civilización europea.
Muchos fueron los efectos colaterales de la llegada de los mendicantes a las universidades. Tomemos como ejemplo los libros. El precio de los libros fue objeto de una atenta regulación, sobre todo entre los franciscanos (debido al prestigio pauperista). Esto hizo que el libro dejara de ser solo el códice miniado, carísimo y reservado a unos pocos. Nació el antecesor del manual: un libro orientado a la enseñanza y a la profundización y por tanto menos caro y más accesible para muchos más lectores y estudiantes. Además, dado que los maestros franciscanos y dominicos estaban incardinados en sus órdenes, y esto les dotaban de una prebenda para vivir, se recuperó la antigua tradición de la enseñanza gratuita (al comienzo los maestros laicos cobraban), que continuó con la creación de miles de escuelas por parte de las órdenes religiosas femeninas y masculinas en época moderna y contemporánea, y con la escuela pública del siglo XX.
¿Y hoy? ¿Qué queda de esta gran herencia? En primer lugar, debemos reconocer que en el siglo XX algo no ha funcionado bien en la transmisión de la enseñanza de los monjes, frailes y monjas a los docentes laicos. Aquella gratuidad, sobre todo por parte de los profesores, iba acompañada de instituciones (órdenes, conventos, congregaciones) que les garantizaban la subsistencia y una vida decente. Cuando los profesores pasaron a ser laicos, la maravillosa idea de la gratuidad del conocimiento se tradujo en salarios demasiado bajos, sobre todo en las escuelas (y en los primeros años de carrera universitaria), especialmente en los países donde la herencia educativa gratuita de la Iglesia era más fuerte. De este modo, una vez más, no fuimos capaces de transformar políticamente un patrimonio ético en justicia civil, por “falta de pensamiento”. La antigua cultura cristiana sabía bien que el conocimiento era un bien tan valioso como para considerarlo divino; y por eso lo trató con gran atención, apartándolo de la lógica del infame lucro, para protegerlo. Hoy el capitalismo sabe muy bien que el conocimiento tiene un valor económico y, mientras deja en la indigencia a maestras y doctorandos, hace de la formación con ánimo de lucro (pro-pretio) una de sus nuevas industrias globales más rentables.
Para terminar, veamos el mensaje más valioso de aquel antiguo debate. Aquellos canonistas sabían que la razón de la gratuidad del conocimiento no era la ausencia de valor. Al contrario, sabían que valía tanto como para considerarlo bonum dei: un bien de Dios. Estamos de nuevo ante la antigua idea de que la gratuidad no se corresponde con un precio igual a cero sino con un precio infinito. Los antiguos sabían que el conocimiento tiene un “coste de producción” muy elevado. Hacerlo accesible sin pagar un precio significa reconocer que la naturaleza del conocimiento es la de un bien común, no la de un bien privado de mercado. Es un pozo de agua viva en una plaza pública. Y, como ocurre con todos los bienes comunes, la comunidad asume sus costes de producción y gestión, porque lo reconoce como un valor estratégico y no quiere excluir, si es posible, a nadie de su uso, sobre todo a los pobres – no debemos olvidar que cada vez que una comunidad crea un bien común está haciendo que sus pobres sean menos pobres. Los monjes, las monjas y los frailes han conservado durante un milenio y medio la naturaleza de bien común del conocimiento. Es una herencia infinita. A nosotros nos corresponde seguir conservando los “pozos de agua viva” de ayer, y excavar otros nuevos.